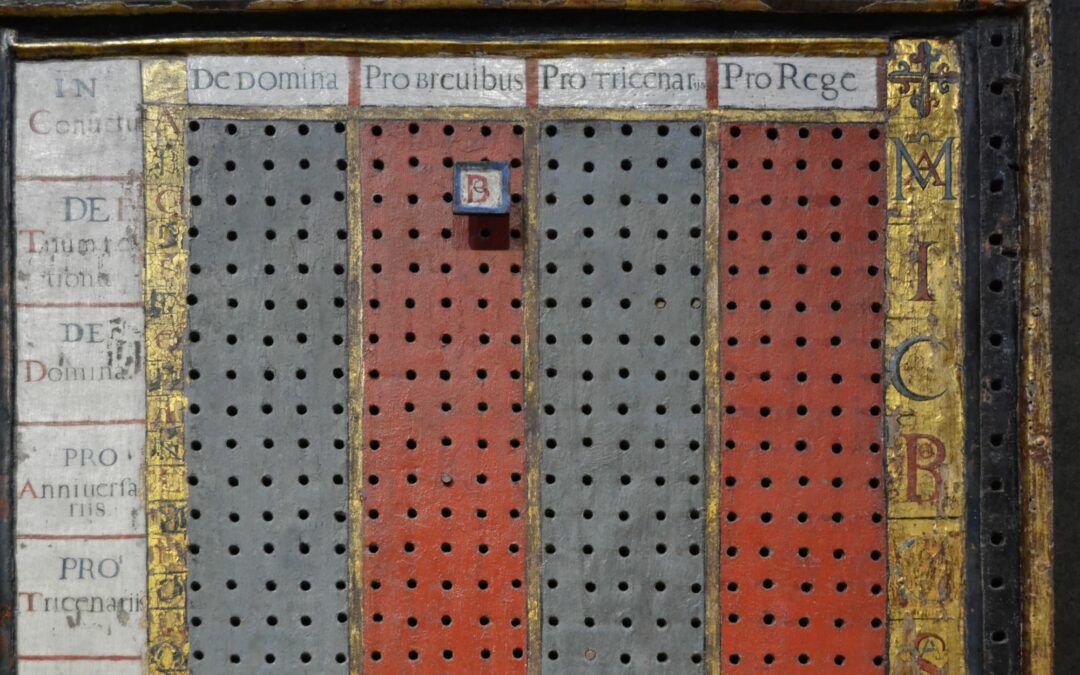IA generativa. Del esplendor a la desilusión
IA generativa. Del esplendor a la desilusión
La IA generativa crea ilusiones y preocupaciones
Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta del polvo
veíase Chat GPT.
Estos versos parafrasean esa famosa rima de Bécquer que nos habla de un arpa, que quizás algún día fue el centro de atención y hoy se encuentra ignorada. Con menos poesía Gartner nos avisa de un riesgo similar respecto a la IA (inteligencia artificial) generativa en su reciente publicación del Hype Cycle for Emerging Technologies 2023. Según la consultora la IA generativa se encuentra en su pico de esplendor, con posibilidades de transformar los negocios en un plazo de 2 a 5 años. Pero antes de ello debe pasar por el abismo de la desilusión. Su periodo de arpa dormida se encuentra cerca. ¿Cuáles son los riesgos para una desilusión? ¿Cómo conseguir arrancar las mejores melodías del arpa de la IA generativa?
La IA generativa ya se toca
A finales de agosto Walmart anunció el lanzamiento del servicio Mi Asistente basado en IA generativa. Con esta implantación no buscan tanto la reducción de costes, sino impulsar la transformación de la empresa favoreciendo la creatividad e innovación. Para ello, la aplicación se ha instalado de forma masiva, accesible de salida para los 50.000 empleados de EE. UU.
La herramienta pretende reducir el tiempo de tareas repetitivas, tales como la redacción o el resumen de ciertos documentos, con el objetivo de que ese tiempo liberado se dedique a la innovación. En su comunicado, Walmart pone especial énfasis en destacar las limitaciones de la IA, respecto a carecer de criterio, tener una comprensión limitada del contexto o depender de los datos de entrenamiento, para destacar el valor de las personas, con su pensamiento innovador. Tienen claro que el arpa siempre lo tocarán las personas, y no será al revés.
Walmart no explica cómo ha implantado su herramienta de IA generativa: si parte de una herramienta de mercado o es un desarrollo propio. PwC también toca el arpa de la IA generativa y además dice cómo lo hace. En el mes de agosto ha lanzado ChatPwC, basado en ChatGPT, como un asistente conversacional para la resolución de cuestiones relacionadas con regulación fiscal. De momento el arpa solo la tocarán unos 1.000 empleados, pero se espera un gran concierto de IA generativa, pues la iniciativa se enmarca en un plan de inversión de 1.000 millones a 3 años. Su estrategia es el desarrollo de soluciones basadas en GPT-4 de OpenAI y en los servicios de Azure OpenAI de Microsoft. Para qué ponerse a fabricar un arpa, si ya hay famosos arpistas que lo hacen. Sólo hay que afinarlo. ¿Cómo? Con datos propios. Pero eso lleva tiempo.
La IA generativa pretende reducir el tiempo de tareas repetitivas, tales como la redacción o el resumen de ciertos documentos
Así lo indica la inmobiliaria JLL, quien ha lanzado JLL GPTTM como asistente de IA generativa para sus empleados. Mediante dicha herramienta podrán, por ejemplo, generar cuadros de mando con distintas gráficas según se vayan pidiendo en modo conversación con el asistente inteligente. JLL destaca que su solución solo ha sido posible gracias a haber invertido durante años en disponer de información sobre el mercado inmobiliario, con datos limpios y bien gobernados. La buena música solo se consigue con años de práctica.
Con este elenco de éxitos, ¿dónde están las posibles desilusiones?
El arpa puede no sonar tan bien
McKinsey anuncia que la IA generativa puede aumentar la productividad un 38% en temas relacionados con operaciones de clientes (por ejemplo, en atención al cliente). Por otro lado, el Worl Economic Forum pone una nota de atención y dice que tenemos que ser realistas respecto al impacto de la IA generativa, entre otras razones, porque en el pasado hemos predicho maravillas en el ámbito tecnológico que luego no se han cumplido.
Una de las causas de desilusión está relacionada con el acierto o no en el tipo de implantación que se decida. Existen tres estrategias con sus repercusiones en coste y seguridad: uso directo de una herramienta de mercado (por ejemplo, preguntar directamente a la versión de Internet de ChatGPT), que es la solución más barata, pero la más insegura respecto a compartir información sensible o temas de propiedad intelectual (algunas empresas han prohibido este uso); realizar un desarrollo propio, solución más segura, pero también más cara; o partir de una herramienta de mercado y adaptarla a las necesidades de la organización con la ayuda del fabricante de la herramienta. Ésta última es la solución más habitual (casos de PwC o JLL), si bien requiere de unos datos bien organizados y limpios. Malos datos nos pueden llevar a sesgos, errores o alucinaciones.
Una de las causas de desilusión está relacionada con el acierto o no en el tipo de implantación que se decida.
Sí, la IA generativa puede sufrir alucinaciones. Se entiende como tal cuando la herramienta genera una respuesta bien elaborada, que aparentemente es correcta, pero que no responde a los datos con los que ha sido entrenada. La IA generativa alucina cuando dice, por ejemplo, que existen evidencias de que los dinosaurios crearon una civilización y desarrollaron herramientas, o bien que comer cristales machacados es una práctica saludable pues aporta silicio, calcio, magnesio y potasio. En estos casos claramente la melodía del arpa chirría, y no nos cabe duda de que la IA alucina. Pero pueden existir otros casos menos evidentes. Podemos pedir a la IA generativa un informe económico y quizás no sepamos si alucina. No quisiera estar en la piel de alguien que manda un informe económico erróneo al CEO de una organización.
Cómo conseguir Buena melodía con la IA generativa
La famosa rima de Bécquer continúa diciendo:
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
Podemos evitar el riesgo de desilusión y abandono de la IA generativa. Podemos arrancar buenas notas de esta arpa inteligente. Para esto último es bueno seguir las siguientes directrices.
Decide si comprar instrumentos o construirlos. La primera decisión es determinar si partiremos de un desarrollo de cero o de una herramienta de mercado que adaptaremos. Lo más habitual es lo segundo, si bien depende del objetivo que busquemos con la IA generativa.
Empieza con música de cámara en tu casa. Un primer paso es comenzar con sistemas acotados y de uso interno, que no estén dirigidos a los clientes. Los casos de Walmart, PwC y JLL son de IA generativa para proceso de apoyo a los empleados.
Haz primero pequeños conciertos para amigos. PwC ha comenzado con 1.000 empleados. Un despliegue por fases te permite detectar y abordar las alucinaciones antes de que sean dañinas para el negocio.
Que tu música no la escuche otro. Si te basas en una herramienta de mercado, vigila qué ocurre con tus datos de entrenamiento y con tus resultados generados, en el sentido de si son usados en otras organizaciones.
No toques cualquier partitura. Establece directrices éticas, ponte límites sobre lo que se puede hacer y no hacer con la IA generativa. Sé que apetece tocar todo tipo de melodía, pero los empleados y los clientes agradecen la buena música.
Publicado en Dirigentes Digial